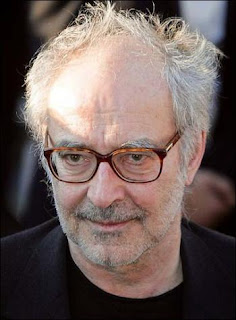Vuelvo sobre el tema de los apegos y desapegos porque me parece de especial interés situarlo en el marco del cine de América Latina.
¿Cuándo hubo apego al cine hablado en castellano con acentos de la región? Pues, cuando las industrias vivieron su periodo de auge, cuando el estrellato y los géneros funcionaron de modo eficaz, cuando la televisión no estaba instalada o en algunos de nuestros países recién se iniciaba. Sí, desde los años 30 la consolidación de las industrias locales en México y Argentina hacen posible la constitución de un sólido mercado local y latinoamericano, especialmente para México por una serie de factores que sería largo exponer ahora.
Se afirma un cine que se arraiga de un modo que hoy puede resultar extraño para muchos, gracias a la incorporación del sonido y con ello de las voces y la música que se unen al melodrama y la comedia y al carisma de los intérpretes.
La llamada época de oro del cine mexicano y argentino llega hasta los años 50. Los datos del volumen de películas mexicanas y argentinas estrenadas en Lima en los años 40 son muy reveladores: 525 películas mexicanas y 354 argentinas, es decir 52 estrenos mexicanos y 35 argentinos en el promedio anual. El 21% del total de estrenos de la década (el 69% corresponde a los estrenos norteamericanos)
Las cifras están consignadas en el libro de Violeta Nuñez, Cartelera Cinematográfica Peruana 1940-1949, y ofrecen una referencia muy clara para pensar en el arraigo que esas cinematografías lograron en nuestro país y en casi todos los demás (las cifras en otros países ofrecen rangos parecidos) y en la pertinencia, aquí sí, de hablar de apegos e identificaciones.
Más aún si se considera que las películas no sólo se veían en las pantallas de estreno, sino también en las de barrio, circulando a lo largo de todo el año y los siguientes (pues las copias permanecían en el país por varios años) para una audiencia estadísticamente muy superior a la de los últimos 20 años, y no sólo aquí. Ese universo es totalmente distinto al que se ha venido configurando a partir de la expansión televisiva a la que se suma el video casero y el cine que se "baja" en la pantalla informática. En este recorrido de "ventanas" (como se le llama al circuito de la exhibición por diversas pantallas) pasamos de una única constelación, una suerte de "Vía Láctea", como la que acaparó el espacio fílmico hasta la llegada de la televisión, a la instalación de varias constelaciones.
El caso de Brasil es diferente, pues sólo se arraiga, por épocas y a veces también sólo en ciertas regiones del país, en su propio territorio. En el resto del continente es un cine prácticamente desconocido hasta los años 60, en que tampoco es que se haga muy conocido, pero al menos incrementa levemente su presencia en países vecinos o un poco más allá.
Esos años 60 van a ver el declive de las industrias argentina y mexicana, la reducción creciente del mercado latinoamericano hasta su virtual desaparición de las pantallas 20 años más tarde. A partir del 60 se inicia un proceso de desapego. Los géneros se banalizan al extremo, se enrarecen o desaparecen. Las propuestas se diversifican, una porción del cine que se hace, y no sólo en México y Argentina, corresponde a la expresión personal de directores jóvenes que, desde el testimonio crítico hasta la exploración subjetiva, tratan de abrirse paso. Los filmes de la región, para decirlo con una expresión peruana, "bailan con su propio pañuelo". Es la época de las leyes de promoción o apoyo, la lucha por ampliar espacios de pantalla y territorios para la distribución. Es lo que llega hasta nuestros días en los que mencionar el apego o la identificación ni viene a cuento ni tiene razón de ser. El apego funciona con el cine norteamericano y ya ni siquiera como antes o no de la misma forma. El apego funciona también con las ficciones televisivas (la telenovela, qué duda cabe), con la música y con otras expresiones creativas.
El cine mexicano o argentino, que ya no se puede entender como se entendía antes cuando se mencionaba a uno u otro, viven más bien los tiempos del desapego porque ya no hay géneros ni subgéneros como los hubo, ni las figuras del pasado han encontrado sustitutos, ni se vuelve sobre las películas de la región como quien visita nuevamente la casa del familiar o del amigo. Con todo esto no quiero hacer una apelación a la nostalgia, y menos cuando presumo que buena parte de los que puedan leer estas líneas son muy jóvenes. A lo que apunto es a dar cuenta de panoramas para las que ciertas apelaciones proceden o no y ahora definitivamente no proceden las nociones de apego o identificación ya que suponen lo que podríamos llamar "estructuras de gusto o de goce" que no existen en estos tiempos porque las condiciones de producción y distribución no son las mismas y por la existencia de otras "ventanas de exhibición", en las que es enormemente difícil otear para detectar lo que en el espacio público es más claro y ostensible.
Uno de los grandes interrogantes a futuro, más aún en estos tiempos de cambio tecnológico, de paso de lo analógico a lo digital, es lo que sucederá con el cine en nuestros países, con el curso que seguirá. Se podrá vislumbrar más adelante una vuelta a los apegos? No lo sabemos, pero lo que no se ha perdido aún, y nada indica que se pierda, es la capacidad comunicativa, la potencia emocional (que cubre desde el patetismo hasta la sequedad) que de una u otra manera movilizan las buenas películas peruanas y latinoamericanas.
Isaac León Frías
¿Cuándo hubo apego al cine hablado en castellano con acentos de la región? Pues, cuando las industrias vivieron su periodo de auge, cuando el estrellato y los géneros funcionaron de modo eficaz, cuando la televisión no estaba instalada o en algunos de nuestros países recién se iniciaba. Sí, desde los años 30 la consolidación de las industrias locales en México y Argentina hacen posible la constitución de un sólido mercado local y latinoamericano, especialmente para México por una serie de factores que sería largo exponer ahora.
Se afirma un cine que se arraiga de un modo que hoy puede resultar extraño para muchos, gracias a la incorporación del sonido y con ello de las voces y la música que se unen al melodrama y la comedia y al carisma de los intérpretes.
La llamada época de oro del cine mexicano y argentino llega hasta los años 50. Los datos del volumen de películas mexicanas y argentinas estrenadas en Lima en los años 40 son muy reveladores: 525 películas mexicanas y 354 argentinas, es decir 52 estrenos mexicanos y 35 argentinos en el promedio anual. El 21% del total de estrenos de la década (el 69% corresponde a los estrenos norteamericanos)
Las cifras están consignadas en el libro de Violeta Nuñez, Cartelera Cinematográfica Peruana 1940-1949, y ofrecen una referencia muy clara para pensar en el arraigo que esas cinematografías lograron en nuestro país y en casi todos los demás (las cifras en otros países ofrecen rangos parecidos) y en la pertinencia, aquí sí, de hablar de apegos e identificaciones.
Más aún si se considera que las películas no sólo se veían en las pantallas de estreno, sino también en las de barrio, circulando a lo largo de todo el año y los siguientes (pues las copias permanecían en el país por varios años) para una audiencia estadísticamente muy superior a la de los últimos 20 años, y no sólo aquí. Ese universo es totalmente distinto al que se ha venido configurando a partir de la expansión televisiva a la que se suma el video casero y el cine que se "baja" en la pantalla informática. En este recorrido de "ventanas" (como se le llama al circuito de la exhibición por diversas pantallas) pasamos de una única constelación, una suerte de "Vía Láctea", como la que acaparó el espacio fílmico hasta la llegada de la televisión, a la instalación de varias constelaciones.
El caso de Brasil es diferente, pues sólo se arraiga, por épocas y a veces también sólo en ciertas regiones del país, en su propio territorio. En el resto del continente es un cine prácticamente desconocido hasta los años 60, en que tampoco es que se haga muy conocido, pero al menos incrementa levemente su presencia en países vecinos o un poco más allá.
Esos años 60 van a ver el declive de las industrias argentina y mexicana, la reducción creciente del mercado latinoamericano hasta su virtual desaparición de las pantallas 20 años más tarde. A partir del 60 se inicia un proceso de desapego. Los géneros se banalizan al extremo, se enrarecen o desaparecen. Las propuestas se diversifican, una porción del cine que se hace, y no sólo en México y Argentina, corresponde a la expresión personal de directores jóvenes que, desde el testimonio crítico hasta la exploración subjetiva, tratan de abrirse paso. Los filmes de la región, para decirlo con una expresión peruana, "bailan con su propio pañuelo". Es la época de las leyes de promoción o apoyo, la lucha por ampliar espacios de pantalla y territorios para la distribución. Es lo que llega hasta nuestros días en los que mencionar el apego o la identificación ni viene a cuento ni tiene razón de ser. El apego funciona con el cine norteamericano y ya ni siquiera como antes o no de la misma forma. El apego funciona también con las ficciones televisivas (la telenovela, qué duda cabe), con la música y con otras expresiones creativas.
El cine mexicano o argentino, que ya no se puede entender como se entendía antes cuando se mencionaba a uno u otro, viven más bien los tiempos del desapego porque ya no hay géneros ni subgéneros como los hubo, ni las figuras del pasado han encontrado sustitutos, ni se vuelve sobre las películas de la región como quien visita nuevamente la casa del familiar o del amigo. Con todo esto no quiero hacer una apelación a la nostalgia, y menos cuando presumo que buena parte de los que puedan leer estas líneas son muy jóvenes. A lo que apunto es a dar cuenta de panoramas para las que ciertas apelaciones proceden o no y ahora definitivamente no proceden las nociones de apego o identificación ya que suponen lo que podríamos llamar "estructuras de gusto o de goce" que no existen en estos tiempos porque las condiciones de producción y distribución no son las mismas y por la existencia de otras "ventanas de exhibición", en las que es enormemente difícil otear para detectar lo que en el espacio público es más claro y ostensible.
Uno de los grandes interrogantes a futuro, más aún en estos tiempos de cambio tecnológico, de paso de lo analógico a lo digital, es lo que sucederá con el cine en nuestros países, con el curso que seguirá. Se podrá vislumbrar más adelante una vuelta a los apegos? No lo sabemos, pero lo que no se ha perdido aún, y nada indica que se pierda, es la capacidad comunicativa, la potencia emocional (que cubre desde el patetismo hasta la sequedad) que de una u otra manera movilizan las buenas películas peruanas y latinoamericanas.
Isaac León Frías

.jpg)


.jpg)